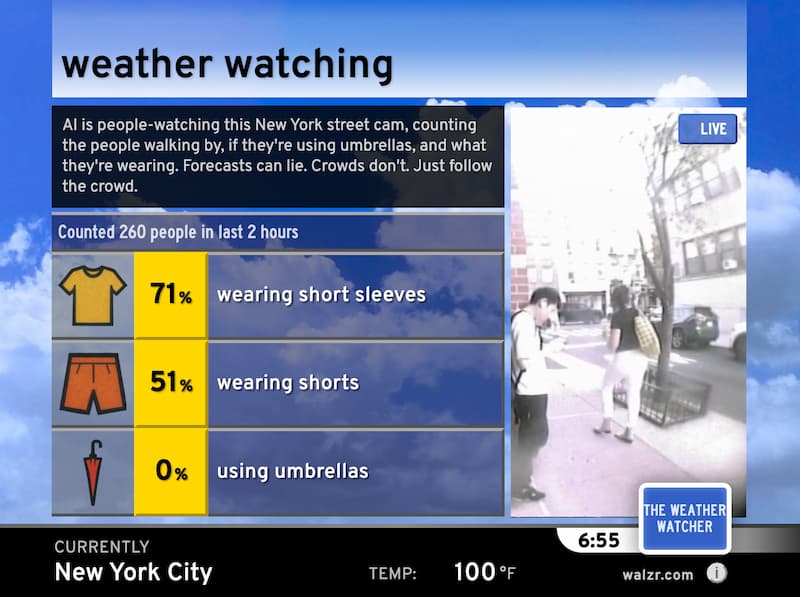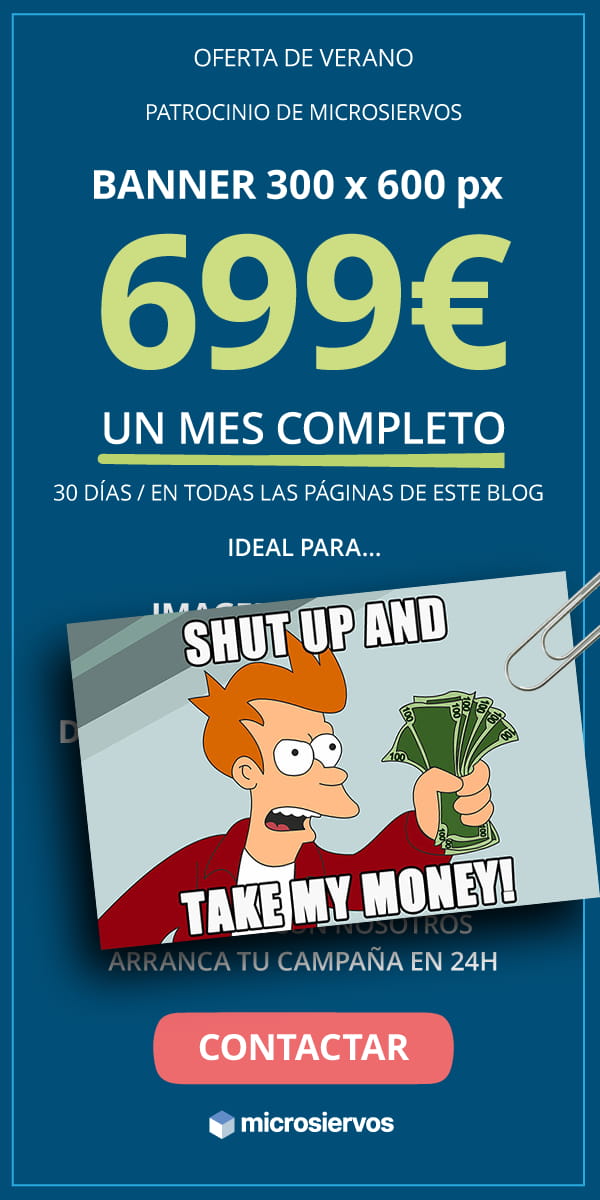La idea es sencilla e interesante de explorar: Cloudflare plantea una opción para que los robots que rastrean la Web para las empresas de IA y los buscadores paguen por acceder a los contenidos generados por empresas y creadores de todo tipo, compensándolos así económicamente.
Actualmente no ven un duro porque los gigantes básicamente se han están quedando con todas las visitas humanas que los editores pueden monetizar; les dan respuestas sin que nadie tenga que «salir» de ChatGPT o el buscador de Google, por poner dos ejemplos. Y rastrearon y entrenaron sin pagar; al fin y al cabo toda la Web era abierta.
La situación actual es un poco la dicotomía de siempre: muchas empresas no quieren cerrar sus contenidos pero tampoco quien «regalarlos». El hecho de que estén o hayan estado abiertos durante décadas es algo a estas alturas inevitable (las IAs se han entrenado con ellos) por lo que esta medida se aplicaría más bien a futuro. Y me da a mi que además no serviría de gran cosa porque formas de saltarse esas barreras hay miles, pero bueno.
Lo que Cloudflare denomina pay per crawl (pago por rastreo) es algo así como que las páginas solicitadas devuelvan el famoso «error 402»:
402 Payment Required
y luego se emplee un sistema de identificación, venta, conciliación y pasarela de pagos por el que las empresas que rastrean, que serían principalmente «las grandes» (Google, OpenAI, Microsoft, Meta…) pagaran por lo que leen, pagos que podrían entonces transferirse en las condiciones pactadas con los creadores de los contenidos (editoriales, bloggers, usuarios finales…)
El sistema parece bastante completo e incluye un montón de variaciones interesantes, tales como límites en los precios, licencias, granularidad, precios dinámicos, consideraciones distintas para búsquedas, entrenamiento de IAs, y demás.
Los interesados en esta idea pueden darse de alta como editores o «rastreadores» a la espera de novedades, porque el sistema está actualmente en versión beta privada, en pruebas.
Cloudflare tiene cierta ventaja al facilitar el acceso –de pago– a gran parte de los contenidos de la web mediante su CDN (red de distribución de contenidos), que es una especie de gran caché de todas las páginas web, al igual que hace con iniciativas como el DNS 1.1.1.1.
Relacionado: